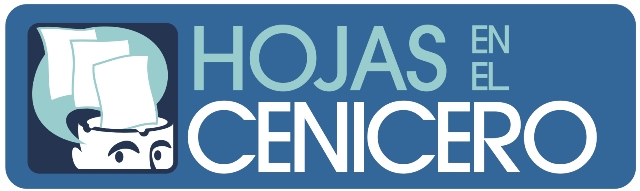Un Estado laico es aquel cuya estructura orgánica, poderes e instituciones son totalmente independientes y ajenos a cualquier religión. Inglaterra, Noruega e Irán son, en mayor o menor medida, países en los cuales la función pública y la agenda religiosa convergen habitualmente, por lo que carecen de laicismo. Argentina y Costa Rica, por su parte, son países cuya religión oficial es el catolicismo, razón por la cual un porcentaje de sus egresos está destinado a apoyar a dicha Iglesia. Hago esta introducción como punto de partida para explicar el por qué considero que México es (aún) un Estado claramente laico, a pesar de que argumentar lo contrario pudiese ser tentador para algunos. El organigrama estatal se encuentra estructurado de tal forma que ninguno de los tres poderes de la federación dependa de algún culto para ejercer sus funciones de manera efectiva. Diferente sería preguntarnos si un determinado gobierno es laico. Ahí tenemos una discusión diferente.
Vivimos en un país predominantemente católico. Es evidente que existe un alto grado de probabilidad de que una autoridad – sea Presidente o Ministro de la Suprema Corte, por ejemplo - sea católica y practicante. Nuestros funcionarios suben al poder junto a su ideología, posición política y culto, las cuales inevitablemente tendrán influencia en sus actividades. Puede gustarnos o no el hecho, pero ésta es una realidad que sucede en todo sistema democrático. Será benéfico o perjudicial para nosotros en la medida en que coincidamos o no con sus consecuencias.
El panorama se complica cuando nos preguntamos hasta dónde debe tolerarse que un gobierno o funcionario público cercano o partidario a una fe determinada manifieste o ejerza esta preferencia. La respuesta se encuentra en la medida en que sus acciones sean incompatibles o pongan en riesgo el ejercicio de las funciones del Estado laico. Me parece que durante la reciente visita del Papa esta delgada línea divisoria fue cruzada en más de una ocasión.
En un Estado laico, las manifestaciones religiosas que rodean una visita papal son y deben ser permitidas en virtud de la libertad religiosa. La población mexicana que participa en la fe católica tiene el pleno derecho a recibirlo como el líder de su Iglesia. No así las autoridades en ejercicio de sus funciones. México reconoce a Joseph Ratzinger como Jefe de Estado del Vaticano, entidad independiente con la que nuestro país posee relaciones diplomáticas. El trato, entonces, no debe ser diferente al ofrecido a un Primer Ministro o Presidente. Me parece incongruente con estos principios que funcionarios públicos se hayan referido a él - tanto en forma pública como por documentación oficial - como “Su Santidad”, “Santo Padre” y similares, o hayan cumplido con protocolos claramente nobiliarios que no deben ser concedidos ni siquiera a monarcas. Soy católico, pero también fiel defensor del laicismo. No creo que a ningún católico le agradaría ver ese tipo de trato preferencial y claramente practicante hacia un ministro de algún otro culto. Me parece un punto a considerar por respeto a la gente de otra religión en el país y a los que no practican ninguna.