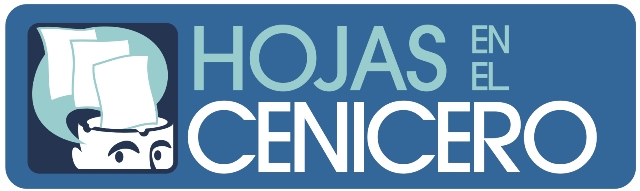(“Dogs of war” de Pink Floyd)
Altamillos, Sonora; primero de junio de dos mil siete. Elementos castrenses disparan a una camioneta Dodge en un retén ubicado en la localidad, después de que aparentemente el conductor del vehículo hiciera caso omiso a la orden de detenerse. Mueren cuatro de los civiles que se encuentran en el vehículo, de los cuales dos son menores de edad. Se trataba de una familia que se encontraba regresando de un curso educativo impartido por el Consejo Nacional para el Fomento Educativo. Posteriormente se daría a conocer que siete de los militares participes habían consumido marihuana y al menos uno de ellos cocaína y metanfetaminas.
Aldama, Chihuahua; trece de diciembre de dos mil ocho. Zaira Gabriela Arzate Contreras (veintidós años) ingresa en una camioneta al puesto de vigilancia militar de la ciudad buscando apoyo de los militares para auxiliar a su primo, quien había sido agredido por sicarios. Los elementos abren fuego contra Gabriela antes de que pueda detener el vehículo, pensando que se trata de una camioneta de sicarios. El saldo final es de dos muertos: Gabriela y su hijo, quien hubiera nacido en un par de meses.
Monterrey, Nuevo León; diecinueve de marzo de dos mil diez. Un enfrentamiento entre sicarios y militares se realiza dentro del campus del Tecnológico de Monterrey. Los primeros informes dan a conocer la muerte de dos presuntos sicarios durante la contienda. Horas después, se reconoce que en realidad se trataba de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Tecnológico, quienes se encontraban ingresando a la casa de estudios a la hora de los hechos.
Las anomalías en el desarrollo de los hechos, las contradicciones en la versión de distintas autoridades y el manejo misterioso de las pruebas dejan muchas preguntas al aire, pero no me interesa por el momento ahondar en esos aspectos. Tampoco voy a hacer juicios de valor sobre si es o no necesaria la participación militar en la lucha contra el narcotráfico o sobre si se ha logrado o no un avance desde que el Poder Ejecutivo la ordenó. Adentrarme en estas cuestiones es correr el riesgo de que el debate adquiera un tono partidista (como fácilmente sucede en México), permitiendo que sea utilizado para desprestigiar o vanagloriar a un partido determinado; pero no quiero darle ese lujo a ningún grupo político, sobre todo cuando nos encontramos en vísperas electorales.
Solamente quisiera preguntar, como me imagino cualquiera de los lectores se pregunta: ¿cuándo piensan controlar al control militar?
(*) Artículo publicado en la Revista Peninsular